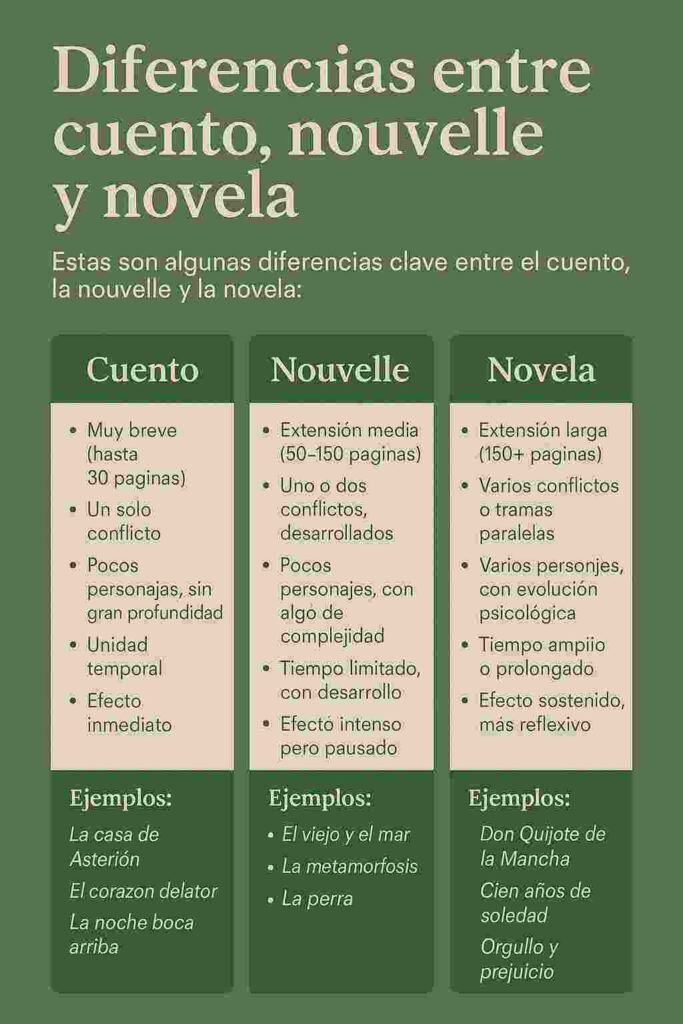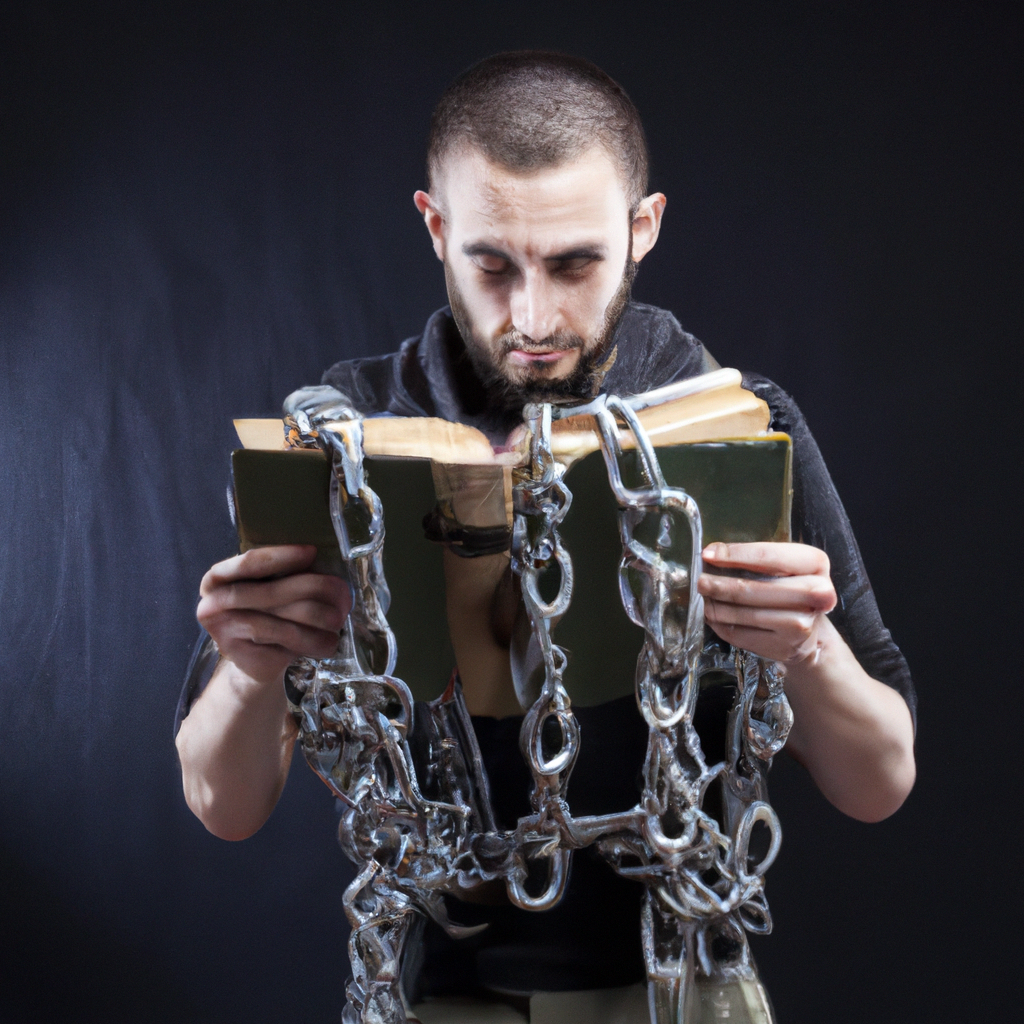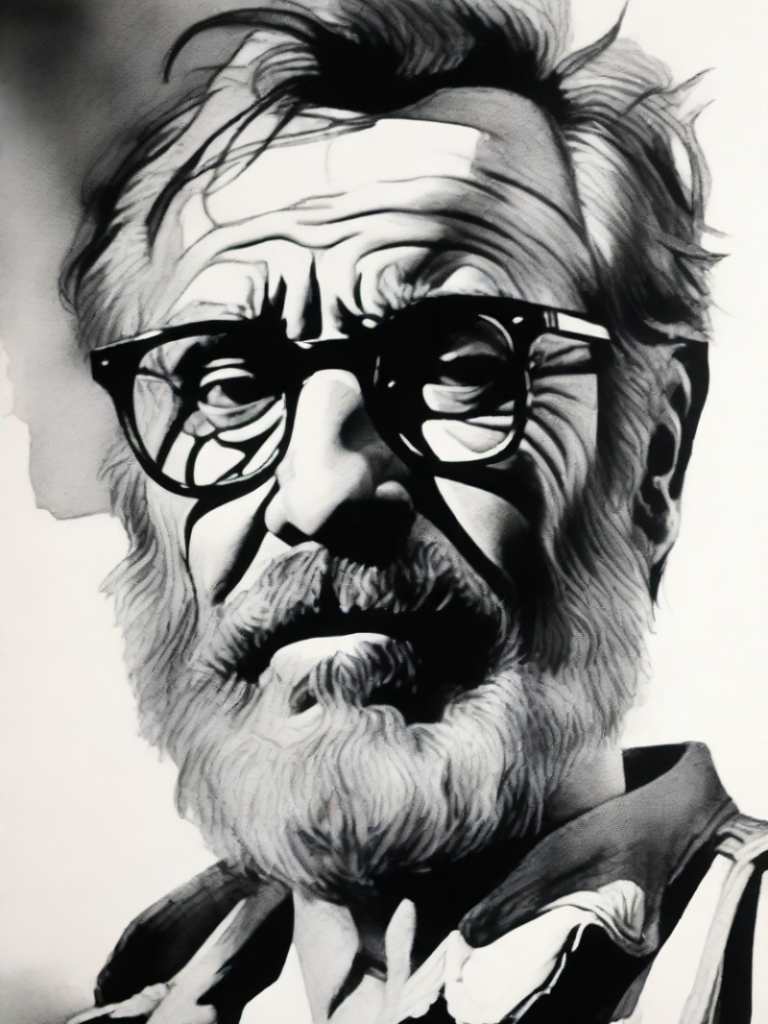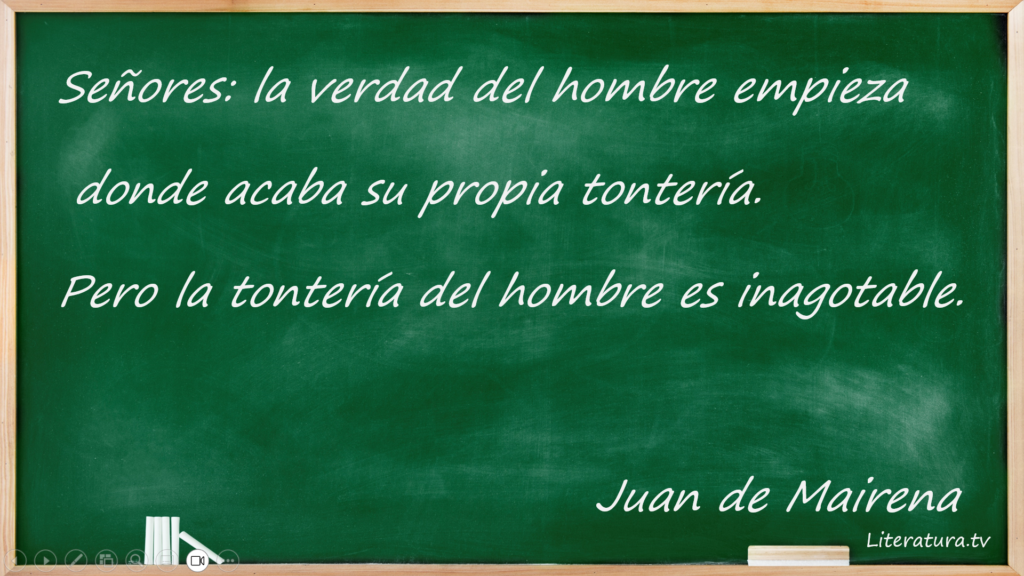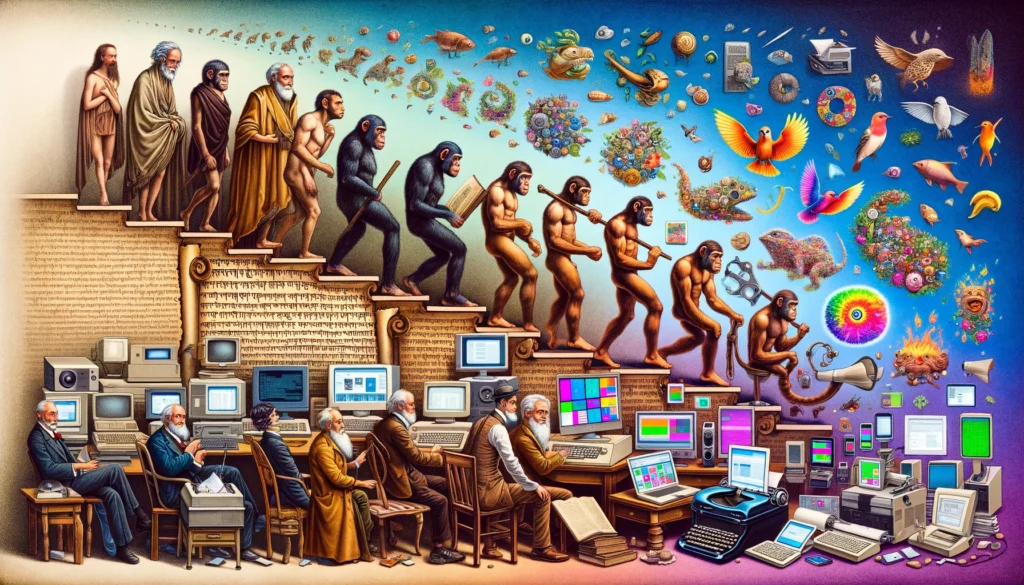Hay algunos términos que usamos con relativa frecuencia sin detenernos a pensar en su real dimensión. El que nos ocupa hoy tiene raíces profundas y su extensión abarca diversos ámbitos de la cultura. Es una de esas palabras que no importa cuántas veces la lea o escuche me sigue pareciendo erudita. Una de esas ideas que nunca llegas a alcanzar del todo. Que sabes que no terminas de aprehender en su totalidad porque siempre tiene más que dar.
El término diégesis constituye uno de los conceptos fundamentales de la teoría narrativa, cuya trayectoria se extiende desde la filosofía griega clásica hasta los estudios contemporáneos de narratología, cine y narrativas digitales. Su evolución refleja transformaciones profundas en nuestra comprensión de cómo funcionan los relatos y los mundos ficcionales que estos construyen.
Origen etimológico
La palabra diégesis proviene del griego antiguo διήγησις (diegesis), que significa «narración», «relato», «exposición» o «explicación». Su raíz etimológica se compone del prefijo dia- (a través) y el verbo hegeomai (guiar), más el sufijo -sis (acción, proceso o efecto). En su sentido original griego, el término designaba la narrativa en el sentido más amplio de discurso que comunica información en un marco temporal, refiriéndose a acontecimientos «pasados, presentes o futuros»
Platón y la dicotomía diégesis-mímesis
El concepto adquirió relevancia teórica en el Libro III de La República de Platón (c. 373 a.C.), donde el filósofo griego estableció una distinción fundamental entre dos modos de representación poética:
Diégesis (narración pura): cuando el poeta habla en su propia persona, narrando los acontecimientos sin asumir la voz de otros. En la diégesis, «el poeta habla en su propia persona; nunca nos hace suponer que es otra persona». Esta forma corresponde al ditirambo.
Mímesis (imitación o representación): cuando el poeta crea la ilusión de otras voces, imitando la manera de hablar de los personajes. La tragedia y la comedia son formas completamente miméticas.
Forma mixta: que combina narración e imitación, característica de la poesía épica, donde alternan el relato del poeta con los discursos directos de los personajes.
Esta distinción platónica no se limitaba a categorías formales, sino que tenía implicaciones éticas y políticas. Platón consideraba que la mímesis podía corromper el alma al imitar caracteres inferiores, por lo que prefería que «el hombre de bien se emplee en la narración y deje poco espacio a la imitación».
Aristóteles y la mímesis como principio estético
Aristóteles retomó estos términos en la Poética, aunque transformó significativamente su concepción. Para Aristóteles, la mímesis adquirió un valor positivo como principio estético general aplicado a todas las artes productivas. Distinguió entre forma narrativa y forma dramática, subdividiendo la narración en aquella donde «el poeta asume personas diversas» y otra «en la que el poeta habla en propia persona, sin trasposiciones».
Lo crucial en Aristóteles es que la mímesis no representa una mera imitación de apariencias, sino la representación de «aspectos del carácter, pasiones o acciones de lo existente». La mímesis poética es superior a la historia porque permite mostrar «las cosas como pudieran o debieran ser», alcanzando así universalidad.
Resurgimiento en el siglo XX: narratología estructuralista
Tras siglos de relativo olvido teórico, el término diégesis reapareció en el siglo XX con significados renovados, divorciándose parcialmente de su sentido platónico original.
Souriau y la filmología: diégesis cinematográfica
El filósofo francés Étienne Souriau introdujo el concepto en el campo de los estudios cinematográficos a finales de la década de 1940, específicamente en el Institut International de Filmologie de la Universidad de París. En su obra fundamental La estructura del universo fílmico (1951) y el volumen colectivo El universo fílmico (1953), Souriau definió la diégesis cinematográfica como «todo lo que pertenece, dentro de la inteligibilidad de la historia narrada, al mundo propuesto o supuesto por la ficción».
Esta definición transformó el concepto: la diégesis pasó de designar un modo de narración (como en Platón) a referirse al universo ficticio mismo, el mundo espaciotemporal coherente poblado de objetos e individuos con sus propias leyes que el filme presenta. Christian Metz consolidó este uso en sus Ensayos sobre la significación en el cine (1963-1972), estableciendo lo que se conoce como el «concepto vulgar» de diégesis en el cine.
Todorov, Barthes y el estructuralismo francés
Paralelamente, los teóricos del estructuralismo francés adoptaron el término con matices propios. Tzvetan Todorov utilizó el término «historia» (histoire) de modo equivalente a diégesis, mientras que Roland Barthes en su influyente «Introducción al análisis estructural del relato» (1966) empleó «Relato» (Récit) para referirse al significado o contenido narrativo.
Estos autores establecieron la distinción fundamental entre dos niveles del proceso narrativo:
- Historia (histoire) o diégesis: el significado o contenido narrativo, la sucesión de acontecimientos
- Discurso (discours) o relato: el significante, el texto narrativo mismo
Genette y la teorización sistemática
Gérard Genette proporcionó la sistematización más influyente del concepto en su obra fundamental Figuras III (Figures III, 1972). Genette estableció un modelo triádico que superaba el esquema dicotómico previo:
- Historia (histoire) o diégesis: el significado o contenido narrativo, la sucesión de acontecimientos que el relato narra.
- Relato (récit): el enunciado narrativo, el discurso oral o escrito que media nuestro conocimiento de la historia.
- Narración (narration): el acto narrativo productor, la enunciación, el conjunto de la situación real o ficticia en la que se produce el relato.
Para Genette, «todo acontecimiento relatado por un relato se encuentra en un nivel diegético inmediatamente superior a aquel en el que se sitúa el acto de narración que produce dicho relato». Esta formulación permitió establecer una jerarquía de niveles narrativos:
Nivel extradiegético: donde se sitúa el narrador que no forma parte del mundo de la historia narrada. El narrador extradiegético está completamente fuera de la trama.
Nivel diegético (o intradiegético): el nivel de la historia que el narrador está contando. Un narrador intradiegético es quien cuenta una historia dentro de la primera historia, creando un nuevo nivel narrativo.
Nivel metadiegético: se refiere a historias dentro de la historia principal, una narración de segundo grado. Si un personaje de la historia narrada narra a su vez otra historia, se trata de un narrador metadiegético que narra una metadiégesis.
Esta distinción de niveles se combina con la clasificación según la participación del narrador en los hechos que relata.
- Narrador heterodiegético: se encuentra fuera del mundo de la historia, no pertenece a ella.
- Narrador homodiegético: es uno de los personajes de la historia, forma parte de ella.
- Narrador autodiegético: es el propio protagonista de la historia que está relatando.
Metalepsis: transgresión de fronteras
Genette también desarrolló el concepto de metalepsis narrativa, definido como «toda intromisión del narrador o del narratario extradiegético en el universo diegético (o de personajes diegéticos en un universo metadiegético, etc.) o a la inversa». La metalepsis representa una transgresión deliberada de las fronteras entre niveles narrativos, rompiendo el «contrato ficcional» que sostiene la ilusión de veracidad dentro de la diégesis. Este fenómeno ha sido caracterizado como «intruso», «subversivo» y «transgresor».
Aplicación en el análisis cinematográfico contemporáneo
En los estudios cinematográficos contemporáneos, la distinción diegético/extradiegético se ha vuelto fundamental, especialmente en el análisis del sonido y la música:
Sonido/música diegética: aquella cuya fuente se halla en el espacio fílmico, pertenece a la historia y es percibida por los personajes. Ejemplos: la voz de los personajes, música de una radio en escena, sonidos ambientales.
Sonido/música extradiegética (o no diegética): no pertenece al espacio fílmico, no es percibida por los personajes sino solo por el espectador. Ejemplos: banda sonora incidental, voz de narrador externo.
Sonido diegético subjetivo: corresponde a lo que imaginan y oyen interiormente los personajes, como la voz interior que suena en la cabeza del personaje pero no tiene fuente física en la escena.
Algunos autores contemporáneos también identifican la diégesis ambigua o «música emanación», cuando la música parece emanar de la escena pero no tiene una fuente realista identificable. Directores como Lars von Trier (Los idiotas, 1998) y Gus Van Sant (Elephant, 2003) han utilizado el sonido diegético para acentuar realismo y dramatismo, mientras que otros como Alejandro González Iñárritu (Birdman, 2014) han jugado deliberadamente con la ambigüedad entre lo diegético y lo extradiegético para cuestionar los artificios del cine.
Diégesis en narrativas digitales y transmedia
En el contexto contemporáneo de las narrativas transmedia y los videojuegos, el concepto de diégesis ha adquirido nueva relevancia.
Las narrativas transmedia crean un universo diegético que debe contener coherencia interna y elementos identitarios que permitan el reconocimiento del relato a través de múltiples plataformas. Este universo ficticio debe incluir «sus paisajes, maneras de pensar y sentir, características de las personas y de la sociedad», con un código interno estético y narrativo que se respete y tenga sentido entre sí. Ejemplos paradigmáticos incluyen la cartografía de los reinos de Game of Thrones, la Tierra Media de El Señor de los Anillos, o el mundo de la magia en Harry Potter.
En los videojuegos, la diégesis presenta particularidades específicas relacionadas con la interactividad. Los videojuegos basados en historias presentan un mundo de ficciones donde la narración forma parte de la sustancia del producto con el cual los jugadores pueden interactuar. La distinción entre elementos diegéticos (parte del mundo del juego) y extradiegéticos (elementos de interfaz, música incidental) es crucial para comprender la experiencia ludonarrativa.
Diégesis y verosimilitud: el mundo ficcional coherente
Un aspecto central en la comprensión contemporánea de la diégesis es su relación con la verosimilitud y la construcción de mundos ficcionales coherentes.
La diégesis se define como un mundo ficcional que funciona generalmente (pero no siempre) a imagen y semejanza del mundo real. Se trata de un universo espaciotemporal coherente, poblado de objetos e individuos que poseen sus propias leyes (parecidas eventualmente a aquellas de la experiencia vivida). El texto narrativo muestra y representa parcialmente dicho mundo, pero el lector o espectador también debe construirlo imaginariamente a partir de lo que el texto propone o sugiere.
La verosimilitud opera en dos dimensiones:
Verosimilitud interna: que las acciones, diálogos, espacios y decisiones de los personajes tengan sentido dentro del marco que el texto propuso. No se trata de que todo sea creíble en relación con el mundo real, sino en relación con el mundo narrado.
Verosimilitud externa: el grado en que el universo narrado puede asemejarse al mundo real o conocido por el lector, particularmente importante en textos realistas, históricos o de ambientación reconocible.
El creador de historias enfrenta el reto de «capturar en un relato —delimitado por un comienzo y un final— toda la complejidad de un mundo ficcional que el lector o espectador debe percibir como un universo verosímil». La diégesis es precisamente «el mundo en el cual penetra el lector o espectador cuando se deja ‘atrapar’ por una historia».
Confusión terminológica y usos actuales
Como señala Mauro Jiménez en su estudio «Diégesis: sobre la historia de una confusión terminológica» (2017), el término ha generado cierta confusión porque con una misma palabra se han realizado dos usos diversos:
- El uso que procede de Platón y Aristóteles, donde diégesis designa un modo de narración opuesto a la mímesis (narración directa mediante la imitación de los personajes)
- El uso que debe su difusión a Genette y la narratología estructuralista, donde diégesis denota al universo de la historia imaginado, el mundo en el que se desarrollan los acontecimientos narrados
Gerald Prince, en su influyente A Dictionary of Narratology (1987, revisado 2003), sintetiza ambas acepciones:
- «El mundo (ficticio) en el que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados»
- «Contar, rememorar, a diferencia de mostrar»
En la práctica contemporánea, predomina ampliamente el segundo uso. En análisis literario, cinematográfico y de narrativas digitales, cuando se habla de «universo diegético», «elementos diegéticos» o «ruptura de la diégesis», se hace referencia al mundo ficticio como ámbito espaciotemporal donde transcurren los acontecimientos, en oposición con los constituyentes discursivos o textuales de una narración.
Conclusión: vigencia del concepto
La evolución del término diégesis desde la filosofía griega hasta la teoría narrativa contemporánea muestra cómo un concepto puede transformarse manteniendo cierta continuidad. De designar un modo de enunciación (narrar versus mostrar) en Platón, pasó a nombrar el mundo ficticio mismo en la narratología del siglo XX, especialmente tras las contribuciones de Souriau en el cine y Genette en la literatura.
En la actualidad, el concepto de diégesis resulta indispensable para el análisis narratológico en múltiples campos:
- En literatura: para distinguir niveles narrativos, tipos de narrador y mundos ficcionales
- En cine: para analizar la música, el sonido, el espacio cinematográfico y las rupturas narrativas.
- En narrativas transmedia: para diseñar universos coherentes que se expanden a través de múltiples plataformas.
- En videojuegos: para comprender la relación entre el mundo del juego y los elementos de interfaz.
La distinción entre lo diegético (que pertenece al mundo de la historia) y lo extradiegético (que pertenece al discurso que organiza la narración) se ha convertido en una herramienta analítica fundamental. Permite identificar «las tres dimensiones de la narración: espacio, tiempo y personajes», comprender cómo se construye la verosimilitud interna de los mundos ficcionales, y analizar fenómenos complejos como la metalepsis o transgresión de fronteras narrativas.
Así, el término diégesis, con más de dos milenios de historia, mantiene plena vigencia en los estudios narrativos contemporáneos, adaptándose a nuevas formas de narración digital e interactiva mientras conserva su función esencial: permitirnos comprender cómo los relatos construyen mundos y cómo habitamos imaginariamente esos universos ficcionales.
Nota: Este análisis se complementó con herramientas avanzadas de procesamiento de información para garantizar la exhaustividad. Puedes profundizar sobre el tema desde este pdf con todas las fuentes utilizadas para el informe